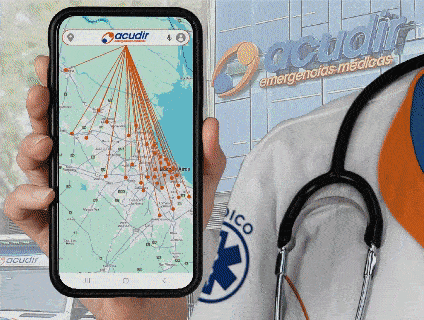La pasión, derivado del latín passio, significa sufrimiento. El diccionario dice que se trata de un sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira. La pasión, como una fuerza intensa que nos viene de adentro, influye en nuestras decisiones. Pero ¿De qué modo? ¿Somos sus escultores o sus víctimas?
Esta es la historia del único hincha que además de ser campeón del mundo, levantó la copa.
Gonzalo Montiel camina desde la mitad de la cancha al punto penal. No hace falta decir que es el 18 de diciembre de 2022 y que esa caminata, además de ser la más importante de su vida, será reproducida millones de veces en todo el mundo. Cuarenta segundos demora Montiel en llegar, acomodar la pelota y tomar carrera hasta el pitazo del árbitro Marciniak.
A pocos metros de él, en la tribuna, algunos preparan los celulares, otros se agarran la cabeza, muchos se dan vuelta para no ver y Nicolas Alessandro le dice a sus amigos “ya está, nos vemos” y baja de las gradas usando los asientos como escalones junto a Alvaro Molina (hermano de Nahuel, lateral del seleccionado Argentino) hasta la línea de seguridad. Este podría ser el comienzo, o al menos, uno de ellos.
“Lo veo a Montiel que sale caminando como hacía en River, siempre había sido una garantía, y movía el cuellito para un lado y para el otro, como relajadón, entonces listo, ya está”, cuenta Nicolás diez días después. Ya se tomó el café que le ofrecí y ahora está parado porque lo que tiene para contar no lo puede hacer sentado. Describe las sensaciones y mueve las manos indicando referencias espaciales. Todo lo cuenta en presente porque está viendo, otra vez, lo que está contando. Pienso cuánto de esto recordará dentro de cuarenta años, qué versión le contará a sus nietos sobre la experiencia más maravillosa de su vida en relación a su pasión, el fútbol.
Once meses antes Nicolás recibió un mensaje de su amigo Felipe: “¿Podés hacer una videollamada?”. Primero se asustó y al atender vio que había un tercer amigo en pantalla, Fernando, que es médico y que estaba a punto de entrar a operar, pero que antes tenía otra urgencia por resolver.
– ¿Qué hacés, Fer?
– Estoy por entrar a operar en Junín
– ¿Qué pasó?
– Me acaba de llamar mi tía -dueña de una agencia de turismo en Rosario- y me dice que hay tres pasajes a Qatar accesibles. ¿Qué hago?
– Y si me llamaste para que fuera tu voluntad, compralos. Si vos me llamaste para comprarlo, ¿o no? sino ni me llamás…
Las entradas todavía no habían salido a la venta, pero los tres amigos ya tenían los aéreos.
– En un evento de este tipo hay tres zanahorias: los pasajes, el hospedaje y las entradas. Lo demás se resuelve. Tenemos que arrancar por algo, si están los pasajes, compralos -dijo Nicolás ante la duda de Fernando y Felipe.
“Así arrancamos, sin saber demasiado, porque no estaban claras todavía las condiciones para poder ir a Qatar. Después salió que teníamos que tener credenciales, pero para tener credenciales teníamos que tener entradas, pero para poder tener entradas teníamos que tener hospedaje, y para el hospedaje, credenciales. Todo un círculo vicioso”.
Aquí tenemos otro de los comienzos posibles de esta historia: un acto de decisión, un salto al vacío como piedra fundacional, pero con la convicción -movida por la pasión- de estar en noviembre en el lugar del mundo donde deseaban estar.
Los familiares empiezan a bajar pero la seguridad qatarí cierra el paso. Nicolás y Álvaro Molina quedan apretados en la primera línea, ya no pueden volver atrás, ni avanzar, ni hacerse a un costado. “El hermano de Nahuel Molina agarra un chiquito, que entiendo es el hijo de Nahuel, y nos ponemos primero en la línea de seguridad. Llegan los festejos y los jugadores en seguida vienen a buscar a los bebés. El hermano de Nahuel Molina le da el bebé al de seguridad para que se lo dé a Nahuel y le dice somos los hermanos de Nahuel Molina, pero el de seguridad desconfía de mí, y que si y que no, y medio que empezamos a trabar la bajada de todos los familiares, fundamentalmente las mujeres. Quedamos apretados y no nos podemos mover. Entonces me dejan pasar…”
Veintiocho días antes Nicolás sintió que estaba viviendo uno de los peores días de su vida. Nunca hubiese imaginado que Argentina perdiera en su debut con Arabia Saudita en las vísperas de hacer realidad el viaje de su vida. La posibilidad de que toda la energía, el tiempo, la ilusión y el dineral puesto al servicio de este viaje se esfumara en el próximo partido de la selección, era muy real. Ese día abrió su inmobiliaria en la localidad de Suipacha (Bs As) cerca de las diez de la mañana y prendió la computadora fingiendo, delante de su empleada, que tenía trabajo por sacar. Pero no hizo nada, se pasó la mañana frente a la pantalla tratando de entender.
Ya estaba todo el trabajo hecho, todo resuelto para poder viajar a la madrugada a su aventura mundialista. A la tarde circuló como una zombie por su casa ultimando detalles en la valija.
A la noche, con el empate de Polonia y México y con las palabras de Messi pidiéndole a la gente que confiara, eligió creer y volverse a ilusionar.
Mientras Scaloni quiebra en llanto y se tapa la cara antes de abrazar a Paredes, el personal de seguridad permite el paso de Nicolás que ahora mira sus pies de un modo especial, como si no fueran suyos. Está pisando ese pasto histórico y busca retener la imagen para la prosperidad. Pero no alcanza, nunca alcanza cuando la pasión es tan grande. Ahora, su propósito, es pisar la línea de cal, donde hay otra franja de seguridad, otro obstáculo. Camina de un lado a otro porque un supervisor de seguridad lo persigue. Sabe que no tiene nada que hacer en ese lugar, entre las plateas y la línea de cal, antesala reservada a los familiares que esperan la premiación para después abrazar a sus hijos, hermanos y padres que acaban de llegar a lo más alto del deporte mundial.
“Lo veo al hermano de Guido Rodriguez que ya lo conocía y voy con él. Le digo al de seguridad que estaba detrás mío estoy con ellos y el hermano de Guido Rodriguez le dice my brother, my brother y me hace quedar con él. Te salvé la vida, me dice. Pero el de seguridad duda y me hace preguntas, no se la cree mucho, y ahí viene la madre de Guido Rodriguez, a quien también conocía porque yo había estado con su marido, y lo abraza al hijo y me abraza a mí y dice son los dos mis hijos, esta es toda mi familia, somos todos la familia de Guido Rodriguez. Estaban todos con la 18 (camiseta de Guido Rodriguez) y yo con la de Messi. Como que lo reta al tipo y con semejante nivel de convencimiento, el tipo dice bueno, da media vuelta y se va”.
Veinticuatro días antes Nicolas llegó al estadio Lusail varias horas antes de que Argentina enfrentara a México. Permaneció dentro del predio un buen rato y dos horas antes del partido se sentó en su butaca y vio que a su alrededor había varios asientos que llevaban en el respaldo los apellidos de los jugadores. Las entradas que había comprado para los partidos de la selección hasta un hipotético cuartos de final le habían sido asignadas en el sector de los familiares.
“Me empiezo a dar cuenta que ahí están todos los familiares y con algunos me pongo a conversar. Está la familia de Julián Alvarez y empiezo a charlar: que de dónde sos, y esas cosas. Les digo que soy de Suipacha, un pueblito de Buenos Aires que tiene diez mil habitantes y el papá me dice vos tenés diez mil, nosotros en Calchin tenemos tres mil. Gente muy del interior, muy simple, muy de laburo”.
Cuatro días después Nicolás volvió a encontrarse con los familiares de los jugadores y ya todos tenían otro semblante distinto al partido anterior. Argentina había ganado un partido clave y la clasificación a octavos de final estaba más encaminada. “El partido con Polonia se juega en el 974. De las noventa mil personas que había en el partido con México pasamos a cuarenta mil, y todo es más comprimido, más chico y más familiar. Ahí vuelvo a encontrarme con el papá y la hermana del Cuti Romero, con los Tagliafico, con el hermano de Molina con quien ya habíamos festejado un gol y que nos habíamos quedado cantando después del partido. Después nos volvemos a encontrar con Australia y así se va generando una buena onda”.
Ahora Nicolas se agarra la cabeza y camina por la zona de los bancos de suplentes. Toda una vida pensando en fútbol, en tácticas y en estrategias y ahora, de una manera extraña, tiene su recompensa, su premio personal e íntimo, además de la tercera estrella. Es uno de esos apasionados del fútbol -y del deporte- que usan la mayoría de los gigas de su memoria en fechas de partidos, resultados y apellidos de jugadores, relegando a la papelera de reciclaje fechas de cumpleaños o anécdotas del día anterior.
Mira a la gente abrazarse en las tribunas, cantar, llorar, filmar, agradecer al cielo. Gira la cabeza y mira a los jugadores que también se abrazan, cantan, lloran, filman y agradecen al cielo. Llama a su esposa, quiere compartir el momento con Lucía y sus hijos Alfonso y Martina -mellizos de siete años-, contarles cómo se siente. Pero es imposible, las palabras tienen un límite mucho más cercano que la intensidad de la felicidad. Lo que quiere, en realidad, es llorar juntos, abrazarse a la distancia, cantar con los más amados “ya ganamos la tercera, ya somos campeón mundial”.
Decide hacer un vivo de Instagram, quiere que todo el mundo -todo su mundo de conocidos- estén, de algún modo, con él este 18 de diciembre en el epicentro del mundo.
Siete días antes Felipe y Fernando, los amigos de Nicolás, se tomaron el avión de vuelta. Los vuelos y la organización de la vida familiar y laboral de los tres tenían como fecha de retorno el 11 de diciembre.
Ocho días antes los tres amigos se despertaron muy tarde, después de una larga noche de festejos tras haberle ganado a Países Bajos en cuartos de final. La posibilidad de cambiar los aéreos y quedarse hasta la final había sido planteada y el único que había decidido volver de todos modos fue Felipe. Ese sábado, tras el pase a semifinales, los tres amigos fueron hasta el aeropuerto para ensayar opciones de cambios de vuelo que fueran lo menos costoso y lo más amigable posible. En medio de las alternativas de vuelos, días, escalas y horarios, Fernando tuvo una videollamada con su hija que lo hizo cambiar de parecer. “Me dice mira Nico, me di vuelta, me vuelvo. Y yo veo que me encuentro solo, en Medio Oriente, me faltaban diez, doce días para volverme, se volvían los otros dos y digo bueno, me vuelvo yo también entonces”.
A la vuelta, ya en el departamento, Felipe hizo su check in para el día siguiente. Pero cuando intentó hacer el de Fernando y Nicolás, no pudo. Probaron desde cada uno de los celulares, pero tampoco pudieron. Algo había sido manipulado en la reserva de los aéreos cuando simularon los cambios.
De modo que volvieron a tomar el micro hasta el aeropuerto para solucionar personalmente el problema de la reserva. En ese viaje, Nicolás habló con Lucía, su esposa, quien lo alentó a que se quedara y entendió que la dificultad con el check in era una señal, debía quedarse. Estaba en manos de Nicolás “elegir” creer. Rápidamente se puso en contacto con conocidos de la vecina localidad de Mercedes que estaban en el mundial y se quedó con ellos la última semana.
Nicolás filma el momento icónico en el que el presidente de la FIFA, Infantino, le ofrece la copa al capitán como si fuera un bebé, como si fuera un hijo legítimo que vuelve a los brazos de su padre. Baja el celular y filma sus pies pisando la línea de cal que marca el límite lateral de la cancha. Lo hace alternadamente. La primera imagen quedará en la historia del fútbol mundial, la segunda, en la historia de su descendencia.
Piensa que lo peor que le puede pasar es que lo saquen del estadio y no quiere imaginarse preso, esa no puede ser una opción, aunque en Qatar todo puede pasar. Se arriesga sin saber cuáles pueden ser las consecuencias de ese acto, pero sintiendo, como una brújula, cómo le palpita el corazón.
Una soga extendida a la altura de la cintura prohíbe el acceso al campo de juego. Una soga que marca el último límite, que le dice que hasta ahí puede llegar, y que ha sido demasiado.
Al terminar la premiación el Emir qatarí, Infantino y Tapia se retiran y se prenden las luces del estadio. Los jugadores se pasan la copa del mundo, la besan, la agitan, la pesan, la vuelven a besar, la levantan para la tribuna y se la pasan a un compañero. Los hijos de los campeones del mundo juegan a la pelota con una botella vacía, una imagen que refleja otro comienzo, el génesis, la semilla, una botella de plástico convertida en pelota.
Se levanta la soga divisoria y el resto de los familiares acuden al campo de juego. Nicolas acelera el paso hasta el círculo central y piensa: “que esto dure lo que tenga que durar”.
Treinta y seis años antes, el 29 de junio de 1986, Roberto Cejas saltó la fosa e invadió la cancha del estadio Azteca minutos después de que Argentina se consagrara campeón del mundo por segunda vez en su historia. Intentó hacer un cordón humano junto a otros hinchas para que los jugadores pudieran dar la vuelta olímpica, pero fue imposible por la cantidad de gente que había en el campo de juego. Con una peluca celeste y blanca Roberto se encontró de frente en el punto del penal con Maradona. Diego lo miró un instante y Roberto no dudó, entendió el mensaje, se agachó y cargó al mejor jugador del mundo sobre sus hombros y lo llevó a dar la vuelta olímpica.
Esa imagen de Diego mostrando el trofeo sentado en los hombros de Roberto Cejas quedó en la historia del fútbol. Hoy día, Roberto recuerda la experiencia como un regalo de la vida y se emociona al ver a sus nietos decir “ese es el abuelo llevando a Maradona” cada vez que se ven las imágenes en televisión.
Nicolás camina como un loco. Filma un vivo para Instagram porque necesita compartir lo que le está pasando. Quiere registrar cada instante y sacarse una foto con todos los campeones.
Pero no quiere molestar, prefiere el perfil bajo, no invadir el festejo íntimo y familiar. Pasan los minutos y nadie lo saca, su presencia fantasmática, silenciosa y respetuosa lo ayuda a pasar inadvertido. “La cosa duró porque yo sabía que la fiesta no era mía y nunca busqué protagonismo. Yo me acercaba, los felicitaba, dos o tres palabras con respeto, les pedía una foto y seguía. Además, conocía la historia de casi todos los jugadores, entonces es más fácil”.
La adrenalina baja tras la premiación y ahora los jugadores disfrutan con sus familias como si estuvieran en un camping. No pueden mover las piernas, están mentalmente desgastados. Scaloni está tirado en los escalones donde fue la premiación, la familia Messi sentados sobre el estrado, Aimar acostado en el pasto: no se pueden mover.
Nicolás va por más. Ya se sacó la foto con cada uno de los jugadores y ahora le pide a Enzo Fernandez si puede sacarse una foto con su premio -mejor jugador joven del mundial-. Después camina hacia el arco y corta un pedazo de red del sector donde Montiel eligió patear. Unos metros más allá está Jorge Messi. Nicolás se acerca con respeto y le dice:
– Jorge, disculpeme, ¿a usted le molestaría si yo me saco una foto con el premio de su hijo?
– Te voy a decir dos cosas. Primero, no me trates más de usted que me haces recontra viejo, tuteame. Y segundo, tomá esto que pesa un montón así me ayudas a descansar -y le da el balón de oro, premio que recibió Messi al mejor jugador del mundial.
– Pero me va a tener que sacar la foto porque estoy solo
– Si. Te voy a sacar varias por si alguna sale mal.
La secuencia sigue con Antonella que se acerca con los botines de Messi en la mano y Nicolás vuelve a la carga.
– Antonella, te soy sincero, yo ya me saqué una foto con ustedes, pero veo que venís con los botines de tu marido. ¿Te molesta que me saque una foto?
– No, para nada.
– Te agradezco un montón y te vuelvo a felicitar. Pero tené cuidado con eso -señalando los botines una vez sacada la foto.
– ¿Y vos qué decís que haga con esto?
– ¡Ya daselo a alguien de tu confianza que te los guarde! ¡Son los botines del diez, campeón del mundo!
En el círculo central De Paul agarra la copa del mundo -la auténtica, la original, la de oro macizo, la que pesa más de seis kilos- y se va con su familia al arco donde está la hinchada argentina a sacarse fotos. Nicolás lo sigue y se detiene detrás, expectante. Después de varias fotos el papá de De Paul se da vuelta, lo ve y le dice: “¿nos sacarías una foto así salimos todos?”.
Foto vertical, foto horizontal, un poco más acá, un poco más allá, ahora con la hinchada. “Muchas gracias, ¿y ahora no querés sacarte una foto vos?” le pregunta el padre de De Paul mientras le ofrece la copa del mundo.
Cincuenta y cinco años antes, el 8 de septiembre de 1967, Víctor Dell’Aquila, un niño de doce años, a la espera de que sus amigos salieran de la escuela para ir a jugar un picado, tuvo la mala idea de subirse a una torre de alta tensión. No era la primera vez que lo hacía, le gustaba la altura y ver aterrizar los aviones en el aeropuerto de Ezeiza, a unos 50 kilómetros de su barrio. Pero ese día perdió el equilibrio y con la mano derecha agarró el cable. Al sentir la corriente intentó con la mano izquierda agarrar la muñeca derecha para intentar zafarse. La descarga le carbonizó los dos brazos y lo empujó al vacío. Cayó de espaldas de casi 15 metros de altura. Nadie se explica cómo sobrevivió.
Once años después del accidente y cuarenta y cuatro años antes de que Nicolás extendiera los brazos para alcanzar el trofeo más preciado, Víctor estaba en la cancha de River, en la platea que da sobre Figueroa Alcorta presenciando la final del mundo entre Argentina y Holanda. Apenas vio que el árbitro levantó los brazos en el minuto ciento veinte, pasó los pies por el alambre, flexionó y saltó. Pero seguían jugando, había sido falsa alarma, el italiano Gonella en realidad había adicionado un par de minutos. Entonces caminó despacito y se detuvo al lado del palo del Pato Fillol. Cuando el juez dio el pitazo final salió corriendo en busca de alguien a quien abrazar. En un momento vio que Tarantini se arrodilló como rezando, Fillol hizo lo mismo y se abrazaron. Y hacia ahí fue. “Llegué corriendo, me frené delante de ellos y las mangas de mi buzo se fueron para adelante, como si los fuera a abrazar”, relata Victor cuatro décadas después a un periodista argentino. El fotógrafo Ricardo Alfieri gatilló su cámara en ese instante y retrató para toda la eternidad la foto “el abrazo del alma” que dio vuelta al mundo.
Cuando Nicolás levanta la copa del mundo no piensa en Roberto Cejas ni en Víctor Dell’Aquila. No tiene la dimensión de que en ese acto -y los anteriores- es protagonista de una tercera historia de color que será mencionada y recordada cada vez que se hable de los mundiales ganados.
No registra que ese instante será, probablemente, resistente a los efectos de la demencia senil dentro de cincuenta años. No piensa en sus hijos ni en los nietos que no tiene.
Tampoco en su padrastro que fue quién le transmitió la pasión del fútbol a una edad muy temprana. Nada de ese caudal invisible donde transita el río de la pasión se le viene en mente. Toda su historia de futbolista amateur, de anhelos truncos de ser profesional, de aceptación de su propia limitación, de competir en torneos locales, de haber logrado su mayor galardón en el dos mil seis cuando se vistió de Scaloni y sacó campeón provincial de los torneos juveniles bonaerenses a un combinado de la pequeña localidad de Suipacha, todas esas historias, todos esos tatuajes que marcan el cuerpo de la pasión están ahí, sosteniendo de modo latente la copa de seis kilos de oro.
Así termina esta historia del único hincha que además de ser campeón del mundo, levantó la copa. Todas las decisiones tomadas forjaron la suerte para que ahora pueda jugar a lo que más le gusta y a lo que siempre jugó. Juega a ser Messi, Di María o De Paul agitando el trofeo sobre su cabeza, como hace treinta años jugaba a ser Batistuta, Maradona o Caniggia en el patio de la casa.